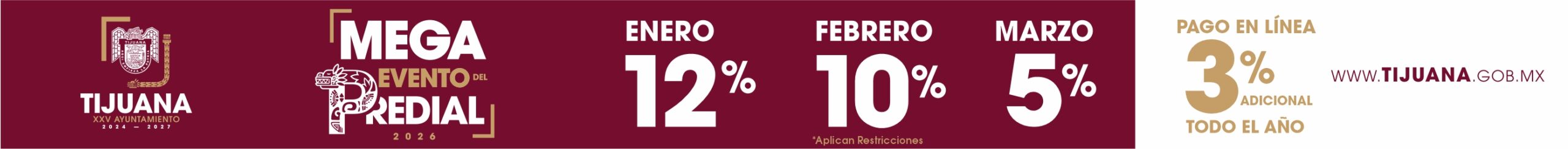Para leer a Donald Trump o la pedagogía silenciosa del poder
LA NOCHE DE LOS NAHUALES
Benjamín M. Ramírez Uno de los libros que recuerdo con mayor precisión es Para leer al Pato Donald, escrito por Ariel Dorfman y Armand Mattelart (1971), una obra que, por la profundidad de su análisis, continúa despertando curiosidad académica muchos años después de haber concluido mis estudios universitarios. Desde su lectura es posible establecer una comparación entre los contenidos de las cuasi inocentes caricaturas del Pato Donald y la lógica imperial que estas reproducen: el personaje llega a pueblos “atrasados” para domesticar a los supuestos salvajes, explotar y saquear sus riquezas, dejando a los aborígenes del llamado tercer mundo pobres, exprimidos y sobreexplotados, sin una conciencia clara de su situación, alienados y, paradójicamente, agradecidos por la visita aparentemente desinteresada de sus explotadores. Este retrato resulta inquietantemente vigente y remite de manera directa a los acontecimientos registrados en los primeros días de este año, así como a las amenazas subsecuentes del mandatario estadounidense, que intimida a unos mientras se presenta ante otros como dispensador arbitrario de clemencia. La amenaza es más real y letal de lo que la narrativa imperial suele admitir. Trump aplica la vieja máxima del Imperio romano, divide et impera, “divide y vencerás”. A ello se suman las amenazas latentes a la seguridad regional, impuestas gracias a una hegemonía respaldada por la fuerza y traducidas en subordinación, sumisión, explotación y saqueo. En última instancia, al mandatario norteamericano poco o nada le importan la democracia, los derechos humanos o el desarrollo de los países sometidos, ya sea mediante amenazas directas, el uso de la fuerza militar o bloqueos de carácter material e ideológico. Así ocurrió en Panamá, Chile, Argentina y El Salvador, en América Latina; Afganistán, Irak, Irán, Siria, Yemen, Vietnam, Somalia, y en otras latitudes; hoy, después de Venezuela, la amenaza se cierne sobre Honduras, Dinamarca y Holanda, donde se construye la obediencia sin necesidad de ocupación directa. La narrativa técnica, los discursos de seguridad y la aceptación de una tutela disfrazada de cooperación por parte de gobiernos dóciles constituyen el parteaguas de un dominio tangible, aunque deliberadamente sutil. México, a la luz de lo expuesto, se asoma a un abismo que se pretende insalvable. Lo más grave es que siempre ha estado en la mira, siempre al alcance de la mano del imperialismo. Hoy, México es uno de los laboratorios más claros de esta ambición desmedida. No es Venezuela, porque no resiste abiertamente. No es Canadá, porque no ha institucionalizado la subordinación. No es Australia, porque aún conserva un margen de autonomía, al menos en el discurso. México ocupa una posición más frágil: la del país estratégicamente indispensable al que se le exige obediencia sin admitir que se le manda. Funciona, así, como país bisagra. Dorfman y Mattelart explicaron que la dominación moderna opera cuando el poder logra redefinir la realidad del dominado. Hoy, esa redefinición en México pasa por el lenguaje de la seguridad. El narcotráfico dejó de ser un fenómeno histórico, económico y social para convertirse en una amenaza hemisférica. El fentanilo constituye la justificación perfecta para la extraterritorialización de la política estadounidense. Bajo este marco, la soberanía mexicana aparece no como un derecho, sino como un obstáculo operativo. Y EU exige resultados tangibles. La lógica es clara: si el problema es “global”, la solución no puede ser nacional. Y si la solución no es nacional, entonces la decisión recae en Washington. Aquí se activa lo que Para leer al Pato Donald describía como la pedagogía del poder: México aprende a verse a sí mismo como incapaz de gestionar su propio territorio, mientras acepta que la intervención —disfrazada de cooperación— es inevitable. México termina obedeciendo sin que nadie tenga que pedírselo. Así lo expresó hoy la mandataria: Hablamos con Trump, hablamos de colaboración, aseguró. Cada intento mexicano por recuperar margen de decisión energética es traducido de inmediato, desde el exterior, como “riesgo para la inversión”, “incumplimiento de compromisos” o “amenaza a la integración regional”. La lección es inequívoca: la soberanía resulta aceptable solo mientras no contradiga los intereses estratégicos del centro. El paralelismo con Dinamarca y Groenlandia es revelador. Cuando un territorio es demasiado importante, su autonomía se vuelve negociable. La diferencia es que, en el caso mexicano, no se habla de tutela militar, sino de arbitrajes, paneles, acuerdos y presiones comerciales. El resultado, sin embargo, es similar: decisiones clave desplazadas fuera del espacio democrático nacional. Desde Venezuela hasta Australia, pasando por Canadá, Noruega y ahora México, el patrón es consistente: quien resiste es castigado; quien obedece es integrado; quien duda es presionado. México se encuentra peligrosamente en este tercer grupo. El riesgo no es una intervención abierta —eso sería política y materialmente costoso—, sino algo más eficaz y duradero: la normalización del tutelaje. Cuando la presencia de agencias extranjeras se vuelve cotidiana, cuando las decisiones estratégicas se toman bajo presión externa, cuando el discurso público internaliza que “no hay alternativa”, el proceso ya está consumado. Como enseñaron Dorfman y Mattelart, el triunfo del imperialismo no ocurre cuando entra por la fuerza, sino cuando deja de ser percibido como dominación. México enfrenta una decisión histórica. Canadá aceptó la integración defensiva total. Australia abrazó la subordinación estratégica. Noruega negocia obedeciendo. México aún puede decidir. Pero la historia demuestra que no decidir también es una forma de decisión. En un mundo donde la seguridad justifica la excepción permanente, la migración legitima el control y la energía redefine la soberanía, el desafío mexicano no es solo político o económico: es ideológico y cultural. Y cuando eso ocurre, ya no hacen falta caricaturas, ni soldados, ni amenazas. Bastan informes, discursos y la aceptación resignada de que así funciona el mundo. En otras palabras, los venezolanos estarán agradecidos de que su petróleo se reparta en partes iguales entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, y a discreción. Porque, como advertía Para leer al Pato Donald, el imperio no se impone cuando manda, sino cuando logra que otros repitan su lenguaje creyendo que es propio.