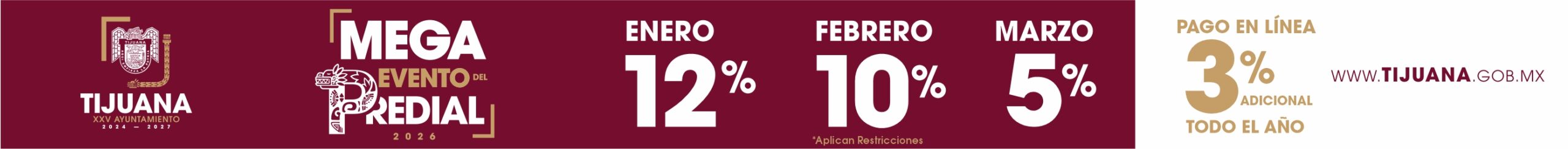Sobre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas| Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara
El pasado 1 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN de 1992) y de expedición de la Ley General de Aguas (LGA), subrayando que la primera es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional bajo un enfoque de los usos productivos del agua como propiedad de la Nación y la segunda es reglamentaria del Articulo 4to. Constitucional que otorga reconocimiento expreso al derecho humano al agua.
Llama la atención que se envíen de manera simultánea dos iniciativas para normar el uso y gestión del agua, lo cual parecería una propuesta de doble esfuerzo para el ajuste y renovación del marco institucional del agua en México; pero revisemos algunos elementos clave de ambas para tratar de entender la justificación de las iniciativas oficiales.
Primeramente, se plantean ajustes de carácter administrativo a la LAN de 1992, la mayor parte de ellos enfocados a “ordenar” las concesiones de volúmenes de agua. Por ejemplo, implementar acciones normativas tendientes a prohibir la transmisión de títulos entre particulares; analizar de manera más estricta y científica las condiciones hídricas prevalecientes en una región de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas físicas o morales como condición para otorgar prórrogas a dichas concesiones; eliminar los cambios de usos de derechos de agua y, con ello, coadyuvar a la eliminación de mercado negro (y no negro) de concesiones. También, se sugiere la instauración de sanciones más severas y se tipifican nuevos delitos por uso indebido del agua.
Se resaltan dos aspectos importantes adicionales: fomento a la tecnificación del riego y transparencia y rendición de cuentas en Distritos de Riego, así como la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para controlar y regular de manera centralizada los permisos de agua. En este tenor, la Presidenta ha declarado, y así lo plasma en la iniciativa sobre la LAN 1992, que “los usuarios que no utilicen alguna vez su derecho de riego, se les retirará la concesión y pasará a las aguas nacionales”; aquí me surge una pregunta: ¿se han considerado las razones por las que los agricultores no pueden usar su derecho y se ven obligados a rentarlo para subsistir? No creo que sea por gusto, volteemos a ver las condiciones precarias del campo mexicano y encontraremos la respuesta.
La implementación de las medidas incorporadas en las iniciativas requiere significativos recursos financieros, materiales y humanos debido al esfuerzo institucional que implica la supervisión, inspección y aplicación de sanciones, lo cual ha sido justamente la gran debilidad de la Conagua. Una asignatura pendiente es el tema de los caudales ecológicos, esto tomando en cuenta que la seguridad hídrica requiere necesariamente del enfoque de sustentabilidad ambiental.
Por su parte, la iniciativa de LGA puntualiza eliminar la discriminación a través del impulso del acceso equitativo y sustentable al agua y el saneamiento, como derechos humanos vinculados a otros derechos fundamentales como los de la salud, el medio ambiente sano e igualdad de género; impulsar nuevas fuentes sostenibles y sustentables como la captación de agua de lluvia para usos domésticos; se subraya el reconocimiento de la autonomía de los sistemas comunitarios, particularmente en comunidades indígenas y rurales. Aquí la duda que surge es que, tomando en cuenta que existen alrededor de 28,000 comités de agua que carecen de recursos financieros y de reconocimiento jurídico, la gestión de concesiones para estos grupos, se antoja de inicio complicada.
Se parte del supuesto de que las iniciativas buscan enfrentar los grandes males que aquejan al sector hídrico desde hace varias décadas: privatización y mercantilización del agua; concentración y acaparamiento de concesiones en pocos grandes usuarios; contaminación de cuerpos de agua, sobreexplotación de aguas subterráneas e injusticia hídrica que afecta a los más vulnerables.
Derivado de todo lo anterior y considerando que cualquier iniciativa, plan, programa, proyecto o acción gubernamental funciona efectivamente solo si tiene la validación social adecuada, las preguntas que dejo aquí son: ¿De qué manera se busca mejorar en próximos ejercicios de consulta sobre temas de agua, la incorporación efectiva de las propuestas de los grupos e individuos emanados de la sociedad en el campo y la ciudad? ¿Cómo se considera mejorar los mecanismos formales de participación actuales tales como los Consejos de Cuenca, Comisiones de Cuenca, Comités Técnicos de Agua Subterránea, Comités de Agua Potable y Saneamiento y Mesas Directivas de la CILA? ¿De qué manera pueden ampliarse los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones del sector agua? Al final, lo que planteo, es que la meta de seguridad y sostenibilidad hídrica en México, se alcance a través de una gobernanza del agua realmente democrática.
Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara
Director de la Unidad Mexicali, El Colegio de la Frontera Norte.
[email protected]